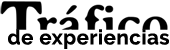Queridas mascotas
En 5º grado, Agustín nos da vuelta el aula. Ante lo que cualquiera espera, él siempre ofrece un rulo, una inversión, un retruco. En clase de matemática puede inventarse un viaje a Júpiter. En lengua esboza adverbios que ningún diccionario recoge, solo para explicarle a su compañera de banco cómo preparar huevo frito. En cierto recreo –lo vimos– gritó como en el cuadro de Munch al darse cuenta, soliloquio mediante, que la vida es tan solo un breve intervalo entre dos nadas.
Para nuestras clases de ciencias naturales los estudiantes vienen aportando algunos seres vivos, que traen para observar y conversar largo rato. Plantas del patio o la vereda, insectos del jardín o la plaza, animales del hogar, lo clásico. Esta vez Agustín propuso traer sus mascotas, que quiere y cría con dedicación: unas cuantas “cucarachas de campo”. Aunque a veces cause gracia, Agus habla en serio. Siempre.
Una clase en torno a cucarachas… ¡y vivas! No lo hubiéramos imaginado. No lo habíamos planificado. Pero… ¿por qué no? Probemos. Veamos qué sale, sin querer queriendo.
Pueden caminar
Llega Agus con una caja transparente y la deposita en el escritorio principal, que acá no es púlpito ni ventanilla de cobro, sino centro de la escena. Un altar pagano en medio del aula.
Los veintitantos niños y niñas, vecinos del barrio de Villa Lugano, se ponen de pie y rodean la mesa. Se piden silencio entre sí. Quieren ver sin barullo, sin que el oído estorbe a los ojos.
En el fondo del recipiente hay unos rollitos grises, unos trozos de manzana a medio oxidar y dos tapas de cartón de huevera. ¿Y eso qué? Nada llamativo. Buscan y rebuscan, sin hallar algo para señalar.
Hasta que Melisa se anima y, con cuidado y con valor, retira lentamente una de las cajas. Entre los huecos de la que queda, asoma una mancha oscura. Damián la señala, primero con el índice de la diestra, después con el mayor de la zurda. El tamaño importa; la curiosidad crece.
Ariel la observa con las manos apoyadas sobre la mesa. Una retiene a la otra, como conteniendo las ganas de hurgar, de remover.
La mancha ahora se mueve. Cansina, indiferente a los gritos, rodea el cartón y se esconde.
—¡Miren! ¡Miren! Tiene un hijo ahí. Tiene un hijo –anuncia Jona, detectando otra manchita.
Desde atrás se escucha un sapucai: las huestes guaraníes del grado dicen presente. El aire se llena de índices y ruidos. Todos quieren señalar con los dedos y con la voz. Aunque es obvio que nadie está en otra, pretenden llamar una atención que está harto convocada. Tal vez solamente se recalquen a sí mismos la novedad, como si dudaran de aquello que están viendo.
Damián toma la lanza y, con pinza de yemas, descorre la última caja. La mancha es ahora salpicadura, un estallido retinto. Unas corazas negras y sutilmente rugosas, apiladas entre los recodos del cartón, se mueven ansiosas sin saber dónde escapar.
El griterío se redobla. Parecen quejidos de asco, pero paradójicamente las cabezas se acercan, aumentando el tumulto de cráneos. Alejo corre a buscar sus lentes, que casi nunca usa. Mariano, fastidioso por no ver, acerca un pupitre y lo convierte en el tablón de la tribuna del Deportivo Cildañez. No piensa perdérsela.
—Mirá qué largo es el trasero –apunta Alan.
—Se murió una –conjetura Franco, sin pena.
—¡Se están apareando! –se escandaliza Juanma.
La cara de Valentina, tan coqueta ella, revela un horror que, sin embargo, no la deja huir. Mira desconcertada la fascinación de sus compañeros, esa misma que seguramente la desconcierta a sí misma. No puede creer que esté ahí, participando de este espectáculo inédito. ¡Qué bueno, Valen! ¡Qué bueno!
Los alaridos iniciales se van transformando en cantos de asombro. Las vocales se alargan y entonan con predominancia del “¡Faaaa!”. Luego, el silencio pide pista y Agustín comienza su clase, que ya había empezado hace rato.
—Estos palitos no son los hijos. Es caca de cucaracha –dice entre unas protocolares muecas de desagrado que nadie postula genuinas–. Los hijos cuando nacen tienen que comer esa caca –sentencia con unos martillazos de mentón.
Mientras Damián levanta generosamente la cucharachera, Agus captura las miradas. Ahora la vista oscila entre las extrañas visitantes y las más extrañas palabras del cuidador. Sí, la vista puede mirar objetos y también observar palabras.
—A los machos les crecen alas –comenta Agustín y entonces Mateo, instantáneamente, certifica indicando con la mano.
—Sí, sí, yo vi uno –agrega Joel, orgulloso también de constatar su percepción.
Las dos patitas de atrás
Superada la impresión y pulverizada la primera mirada, se sientan en los bancos para ordenar la charla. El diálogo precisa disparadores y luego condiciones: difícil escucharse en tumulto, alterados corporalmente por la sorpresa. Rearmamos la estructura que la reciente necesidad había desarmado. Desarmar y rearmar, pero sin volver al mismo lugar.
Agustín sigue contando. Habla con la boca y con las manos, como los apasionados. Se planta al frente y se hace cargo de la clase. Por lo que sabe, y por las ganas con que sabe, es autoridad. Está autorizado por la comunidad. Nadie lo cuestiona.
Todos escuchan con atención. Levantan las manos como si quisieran tocar el techo para primerear en la fila de preguntas. Comentan sobre sus patas, que siendo seis por ejemplar, las ubican entre los insectos. Por eso tienen alas, que no usan, y antenas, que no transmiten señales pero sí captan aromas. Agustín informa sobre su alimentación omnívora, pese a que él les provee, con amor parental, alimento balanceado y frutita pelada. Las otras cucarachas hogareñas, las “asquerosas” que nos espantan, se alimentan de desperdicios.
—¿Cuánto viven?
—Estas viven dos años –admite con tristeza Agustín, adscripto ya al existencialismo.
Notan su tendencia a fugarse del brillo. Las cucarachas odian la luz, dicen.
—Por eso en casa aparecen de noche –acoto, para no quedar tan al margen.
—¿Cómo respiran? –quieren saber más, cada vez más.
—Por el cuerpo –les cuento yo ahora–. No tienen nariz ni pulmones, sino unos tubitos, como si fueran “tráqueas”, en toda su extensión.
—¿Cómo se reproducen?
—A lo bestia –subraya alguno.
—Sí, sí –confirmo–: altísima tasa de reproducción. Ponen huevos en cápsulas de 16 cada dos meses. Se llaman “ootecas” –les acerco el dato intrascendente, que hace poco leí, y por supuesto a nadie le interesa.
A mí tampoco me interesa tanto, en realidad. Pero sí me interesa su interés. No pretendo completar ni iluminar (en solidaridad con las fotofóbicas), sino seguir prestando algunas palabras.
Suena el timbre y no salen en estampida al recreo. Al contrario, la puerta del aula se abre y arremeten los vecinos de pasillo escolar, enterados de la primicia. Vienen de los otros quintos, de algún cuarto; los más chiquilines se acercan también. Las preguntas, el estupor y las risas continúan. Hoy no se juega en el patio: se juega en el aula, abrazados en torno al acontecimiento, que no es eventual, que no es puramente insólito, sino singularmente inédito, ocurrencia que en el proyecto de la escuela se propone frecuente. Es el cultivo diario de la sorpresa. El extrañamiento sistemático de lo cotidiano como ejercicio para conocer mejor el mundo.
La oscuridad y la maravilla
Quieren saber cómo viven las cucarachas, por dónde respiran, cuánto se reproducen. Se fascinan con estas célebres sobrevivientes al cataclismo. Símbolo de la vida que vence al colapso, las cucarachas traen una búsqueda escatológica (en sentido religioso, no sanitario): los misterios del día después, las postrimerías del gran apagón. En la escuela nos importan poco el dato y la nomenclatura; más nos incumbe la vida que respira, que se reproduce, que no se deja aterrar ante el fin, porque no cesa de preguntarse.
Como las de cada mañana, esta conversación es un paseo. No será la excursión al parque y a la luz del lago –que ya haremos– sino un vagabundeo colectivo por los rincones cotidianos y sus sombras. Los recodos y la penumbra son parte sustancial del mundo; es necesario conocerlos. Nos adentramos así en la umbría, descorriendo cortinas, porque entre las bambalinas también se arman las funciones.
Como las mascotas de Agustín, en la escuela también buscamos cierta opacidad donde la fuerza del enigma anida. La luz atenuada destaca los contrastes, cincela los pliegues. Al igual que cuando el crepúsculo acaricia la cancel, piel de ojera, así las curvas se realzan y el tiempo relaja su marcha. Hablamos del remanso del atardecer y no del rapto del flash. Es la hora que nunca brilla. No hace falta que todo se vea de pronto, de golpe y tan intenso, para que se vea bien. Porque en ciertas penumbras se arma un estado de ensoñación, una atmósfera cariñosamente enrarecida. El aula se tiñe de un clima que fusiona lo onírico con cierto criterio de realidad. Es ese territorio del pensamiento donde las cosas se reordenan y aparean, engendrando novedades.1
Por eso en la escuela ensayamos distintos tonos para iluminar. Como descubrieron los pintores impresionistas, la realidad no es independiente de la manera en que se alumbra. Las luciérnagas, por ejemplo, pueden verse en un atardecer como chispas que se le caen al incendio del sol. Entrada la noche, en cambio, pueden ser ojos que parpadean y desaparecen, para surgir de pronto demasiado cerca. Dos miradas del mismo objeto: la romántica y la tétrica, sugeridas por distinta luz.2 Decía Novalis que la vida se volvía más agradable por el arte de extrañar el mundo: “Dándole a lo corriente un sentido superior, a lo vulgar un aspecto misterioso, a lo conocido la dignidad de lo desconocido, a lo infinito una apariencia infinita”.3
Para Agustín, nuestro romántico del margen, las corrientes cucarachas tienen un sentido superior. Si para nosotros son un misterio, para él, su supuesta vulgaridad no se ajusta a su querencia, que vuelve mágico lo cotidiano. Solo su amor engendra la maravilla.4
El tiempo de los intentos
Decía un poeta que “El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero”.5 Un amor que alumbra lo que perdura también aminora el ritmo, alarga el tiempo de los intentos.
La escuela es una experiencia que arma mundos al ritmo de un reloj voluble. Un andar a velocidad inconstante, variable como el pulso sanguíneo. A veces es galope y adrenalina, para explorar con fascinación. A veces es tranco sereno, para meditar o contemplar. Un devenir marcado por los latidos y no por el redundante vaivén del péndulo. Es momento para dejarse llevar tanto como lo dicten las vísceras o la ocasión. Para dar relevancia a la mancha, al accidente, como enseñaron los grandes pintores.
Renegamos del reloj y su monótona danza. Que todas las máquinas, bienvenidas sean, estén al servicio de la curiosidad. Y no, por el contrario, que el sudor se exprima a ritmo de sirenas fabriles o ringtones de conexión ilimitada.
Es un tiempo al que no hace falta ponerle cantidad, un reloj del que no sale jugo. ¿Qué nos dice si no de la experiencia un simple número, colección de minutos? ¿Habla de su intensidad un manojo de segundos? ¿Tienen siempre algo en común dos paquetes con la misma cantidad de horas? ¿Acaso el más mínimo instante no podría evaluarse como un lapso desmesurado, según haya sido transitado?
Celebramos entonces el tiempo intenso de los intentos, un tranco dispuesto a interrumpir y merodear. Así nos vestiremos con los elegantes harapos de una pedagogía deshilachada, atuendo humilde pero vigoroso que bien alcanza para inventar mundos y compartirlos.
Horacio Cárdenas
Maestro de escuela
Mataderos, CABA, 2024
- Si algo de esta idea no queda del todo claro, tal vez mejor. Será coherente con lo que estamos planteando.
- Gracias Mariana Enriquez (en Nuestra parte de noche; Anagrama, 2019; p.539).
- Novalis: Fragmentos l. Sobre el poeta y la poesía en Escritos Escogidos, p.112, ed Visor, Madrid, 1984 (tomado de un artículo de Ismael Gavilán).
- José Martí, Lo que debes amar: “Debes amar la arcilla que va en tus manos. / Debes amar su arena hasta la locura. / Y si no, no la emprendas que será en vano. / Sólo el amor alumbra lo que perdura, / sólo el amor convierte en milagro el barro. // Debes amar el tiempo de los intentos. / Debes amar la hora que nunca brilla. / Y si no, no pretendas tocar lo yerto. / Sólo el amor engendra la maravilla, / sólo el amor consigue encender lo muerto.”
- Es una de las célebres Greguerías del español Ramón Gómez de la Serna, tomada de la selección entre 1910 y 1960, Espasa Calpe, 1991